Maneras de hacer luz la vida
Nicolás Ulloa
Soy Harold, de Daniela Demarziani
La escritura fragmentada de Soy Harold de Daniela Demarziani, la novedad de Ediciones Overol, se construye de dos modos. Por una parte y de manera más extensa, en el diario que leemos; por otro, en las traducciones que hace de la autobiografía del escritor estadounidense Harold Norse, Memorias de un ángel bastardo (1989).
El hilo narrativo del diario tiene como punto de partida un primer desamor, que luego se ramifica en anécdotas propias de la narradora y de figuras como Allen Ginsberg o William Carlos Williams. Entre reflexiones y encuentros amorosos casuales, se intercalan poemas traducidos de Norse.
El libro retrata el día a día de una traductora, profesora, escritora, y, ante todo, lectora. Cómo explicar sino entonces la cantidad de referencias relativas al tema específico que se comenta: para el amor (o el desamor), Barthes; para la traducción, Benjamin; para el oficio de escribir, Kafka. Una obra y una identidad, entonces, que admite sin problemas que se construye a sí misma a través de las influencias de otros. Es más, la causa principal por la cual podemos leer este diario se debe a otra figura, quizás la más fundamental: Ricardo Piglia y los Diarios de Emilio Renzi.
Los espacios que recrea son tanto las calles de Buenos Aires como espacios interiores: el hogar, la consulta psicológica, la sala de clases o la sala de profesores. El canto a lo cotidiano se representa en los recuerdos de la infancia y el presente de la escritura. Es así como el relato ahonda en el recuerdo de escenas de la narradora siendo una niña. Situaciones en las que los objetos son lo más importante de la anécdota, ya que condensan en ellos el significado que mantiene atada la escritura a la vida. Por ejemplo, recuerda el bar al iba que con su abuelo frecuentemente, la narradora evoca con afecto los platos en los que servían la comida, blancos, con una delgada línea dorada y un dibujo de un venado en el centro.
El nivel de atención a los objetos es a lo que se aboca la escritura, y no solo se queda ahí, sino que además trasciende a los gestos y a las palabras, esas palabras que, dentro de nuestra familia o amistades, tenemos ya estandarizadas, pero que cuando se salen de esas circunstancias parecieran no tener sentido “mi madre usa mucho y mal la palabra ‘triquinosis’. Dice cosas como ‘viste que a tu padre, cuando algo no le sale bien a la primera, le agarra la triquinosis y empieza a revolear todo’” (86). Un gran ejemplo de cuando una palabra solo funciona dentro de un organismo que la reconoce y los componentes pueden descifrarla independiente de su significado real. La narradora sostiene que “Ese lenguaje privado de las familias es algo que me interesa explorar” (86).
El núcleo familiar es crucial para la narradora ante la inestabilidad general de la vida. Cuando los intentos de encarrilarse a través del tarot, el chamanismo, el I Ching o el acercamiento a Dios no funcionan, los momentos con los seres queridos y la cotidianeidad son los que la centran:
“Esta tarde, caminata por el barrio, té con mi abuela en Caballito y paseo por el mercado. Compré garbanzos y ensalada de frutas. Quedé debiendo doce pesos. Cuando salí caminé pensando que a lo mejor algún día iba a querer recordar esta tarde como una de las mejores de toda mi vida y me concentré fuerte en grabarla en algún azulejo de la mente para cuando la necesitara” (52)
Aunque también la destrozan desde la lejanía:
“De repente la imagen de las manos de mi madre; la suavidad de los pellejos de piel en sus falanges, los lunares que se le multiplican con el pasar de los años, sus uñas blancas recién pulidas todo el tiempo, iguales a las de mi abuelo. Un llanto inesperado y severo salió de mí. Llegó un momento del episodio en el que tuve que abrir la ventanita del baño. Afuera hacía menos algunos grados. Tomé un largo soplo de aire helado, como si respirase por primera vez” (109).
La escritura oscila entre lo trágico y lo cómico. Una fórmula que sin duda funciona: situar al lector en una posición de empatía por lo que está sucediendo y de pronto rematarlo con un giro humorístico:
“Para olvidar el hecho de que esta tarde me derrumbé frente a toda mi familia durante un asado por culpa de mi precaria situación laboral, paso las últimas horas del domingo viendo una película de David Lynch. Laura Dern siempre me hizo acordar a mi tía Lili” (82).
O al revés, configurar una situación cotidiana y dar un golpe bajo de pura profundidad: “quiero dedicarle unos minutos a escribir, pero los alumnos más rápidos ya están entregando las evaluaciones y tengo que corregirlas si no quiero arrastrar esa tediosa tarea al hogar. Hoy me desperté sintiéndome absolutamente vacía” (67).
Me parece que aquí, cuando la escritura se adentra en temas hondos, decide ir un paso más allá, y abarca quizá el problema más sensible de todos: la muerte. Es algo que se cuestiona la narradora luego de que su abuelo falleciera de pronto y las luces del atardecer la acompañen: “¿De verdad nos morimos cuando nos morimos?” (21). ¿En serio esta persona de quien mantengo todos estos recuerdos ya no se encuentra más? ¿Cuánto demora uno en dejar de pensar en la ausencia? Pensar en alguien que ya no está. O pensar en algo que ya no está. Como cuando se lee un libro y se termina, y el libro sigue estando ahí, en el pensamiento. El libro cerrado y el libro en la mente. Días, meses después. En el caso de la narradora, los poemas que lee y luego traduce están siempre allí, dando vueltas, haciendo espacio en el inconsciente, hasta que de pronto aparece la solución
“Camino al taller de poesía, cambio ‘observando’ por ‘veo’ para evitar el uso del gerundio watching y el poema toma otra velocidad. Hace meses que pienso en cómo resolver este sencillo asunto y la solución me llega mientras deambulo la cuadra desierta del supermercado de Alsina y Matheu” (23).
La narradora, a mí parecer, en una de las sentencias más bellas de todo el libro, habla sobre su propia muerte, asumiéndola como algo tan natural como caminar por las calles y dar con la clave de la traducción “He dejado precisas instrucciones de arrojar mis cenizas aquí. Así y todo, no hay manera de hacer de esta luz un poema” (72).
El dilema propio que aqueja al género referencial, donde cabe la escritura autobiográfica, cartas, y en este caso, el diario, se hace presente en este libro desde un comienzo: la diferencia entre la experiencia vivida y la voz que la enuncia, que la intenta transmitir. Esencialmente, eso es lo que busca en el oficio de la traducción, desentrañar la hermosa y extraña relación que existe entre la lectura de un poema y el cuerpo. ¿Quién no ha percibido lo siguiente leyendo un texto que te hace sentir que estás vivo? “la contradicción, los valles en la respiración del poema, la falta de aire en sus picos, la agitación interna, el burbujeo caliente de la sangre” (10)
Gracias a la búsqueda del tono, la narradora escribe. La escritura va ligada a la voz. Escribe para hallarla, hallarse, hasta que lo logra, aunque no sea la suya. Dice Pizarnik en un verso “No puedo hablar con mi voz sino con mis voces”. Encontrar la voz propia se bate entre la multiplicidad: “La escritura como un ejercicio para dejar de escucharse y empezar a escuchar esa voz que no es la propia” (51), comenta la narradora; y luego la ausencia “La voz es escribir algo y después borrarse de al medio” (51), prosigue. La irrefrenable búsqueda del tono y la voz propia llega hasta la ansiedad de una posible apropiación: “¿Quién escribe este diario? ¿Son míos estos recuerdos? (51).
Por momentos pareciera que la escritura de Demarziani existe para desprenderse de los recuerdos, de los pensamientos, para purgarse de lo acontecido, desplazar su memoria y que quede registro solo en las palabras “Anoto todo esto en un cuaderno para poder olvidarlo” (38), excepto para con Buenos Aires. Aquella gran urbe es el verdadero gran amor del libro, al que se le profesa y por la que sufre a medida que la narradora debe despedirse: “El obelisco, el centro de mi universo personal. Hoy lloré al despedirme de él cuando se me apareció de repente al cruzar la diagonal de Roque Sáenz Peña (…) Ya para cuando llegué al Teatro Colón las lágrimas eran incontenibles” (99).
La ciudad mitificada por las letras termina por ser cierta. Se dice que es la mejor ciudad para escribir. La narradora dice que Cecilia—Pavón, supongo—lo afirma en su último libro. También yo lo escuché en palabras de Valeria Tentoni en un programa de radio. Quien narra, además, cuenta el rumor de que es vecina de Cesar Aira, pero que a nunca se lo ha topado. El rumor finalmente se concreta. Semanas antes de irse a España, lo conoce en el bar al que va siempre, dice de él el mozo del bar que es alguien tranquilito, luego lo ve una vez más en la fila del banco.
Ante la desavenencia de la narradora, quien no encuentra más alternativa que tener que armar las maletas y mudarse de país (con La vida nueva, de Aira, bajo el brazo), dejo aquí unas palabras de Carlos Droguett que se encuentran en uno de los pocos registros audiovisuales que hay del escritor en YouTube. Droguett habla desde Berna, Suiza, año 1995, luego de años y años de exilio. Tras lo que parecen ser unas preguntas retóricas, responde a la consulta de si extraña su patria “no necesaria ni fatalmente. Somos tierra ¿no? Vamos con ella, estamos con ella, somos ella, donde quiera que estemos”. La escritura, en conjunto con la interminable pesquisa de la voz, nunca se desprenderá de ese centro que aquí se retrata con el obelisco: un pilar, una luz que ilumina la vida y guía el oficio de escribir.
Daniela Demarziani: (Buenos Aires, 1984). Es traductora y se ha desempeñado como editora para distintos sellos de España y Argentina. Trabajó junto a Ricardo Piglia durante el proceso de corrección de sus diarios. Soy Harold es su primer libro.

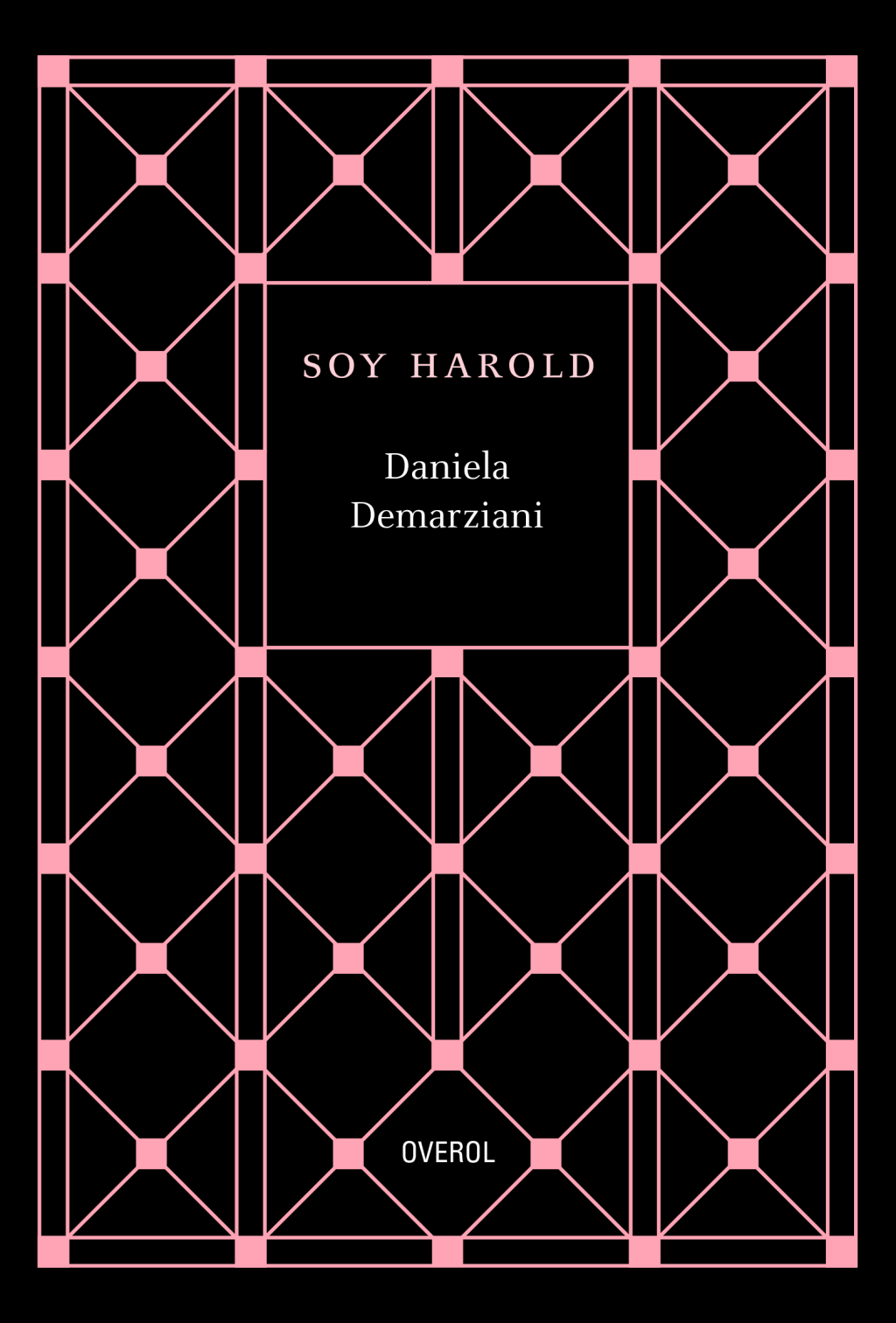
Deja un comentario