Barroca y ardiendo
Diego Leiva Quilabrán
Faramalla de Teodora Inostroza
«A veces hay muchas cosas que son difíciles en cualquier barrio del conurbano.
Uno aprende como sea a conseguir lo que le gusta… lo necesario y todo lo demás,
como el amor y los afectos. […] En la periferia no hay “humildad”, hay una arrogancia
del aguante, de las agallas.»
«Los payasos y la pasta de campeón», Ioshua
Cuando empecé a leer Faramalla (Kindberg, 2023) de Teodora Inostroza, al tiro pensé en su falta de parentescos en la literatura chilena actual. No se me vino a la mente ninguna otra: y es que no tan solo es el tema la línea sanguínea que uno busca, sino la sintonía, el tono, la posición, la experiencia generacional y de clase. Faramalla forma parte de esos libros debut que Patricia Espinosa dice que se sostienen por su propuesta, hablando de Qué vergüenza –libro con el que no tiene nada que ver más allá de lo que voy a citar ahora–, al que describe como una obra en que su autora: «se dedica simplemente a narrar, a contar historias con propiedad, con un tono firme que le permite entrometerse con fuerza y delicadeza en la intimidad de sus personajes».
Esta novela, hecha a retazos como quien armó un relato de la misma forma en que ha sostenido su vida, es decir, con lo que hay a mano, guarda en las primeras líneas una fuerza inusitada. No tan solo por su semántica, sino por una fuerza que puede dar solo una posición de la enunciación lo suficientemente sólida: «Las putas estamos ardiendo. Caminamos por encima del mundo con esa fuerza única de puta debajo del sol de verano, sacudiendo la grasa del cuerpo sin pudor.» (p. 9). Agárrate, Catalina, pensé. Y después, bajé, como si esa ola necesitara una resaca ineludible: «Pero lo único que sale para afuera es que estamos un poco asustadas, que crecimos en otra frecuencia, que queremos volver al útero» (p. 9). Ese es el ritmo de Faramalla, un claroscuro de una primera persona que sabe, además, que la primera plural sirve para hacer crecer el yo, para darle vida y sentido.
El primer texto, «Pieza roja» es el foco de luz sobre un escenario que, como si usara letras de neón, siguiendo un cliché recurrente, nos muestra ese micromundo de las prostitutas, un lugar con una puerta sin llave, «para que entren aquellos pilares fundamentales de la institución matrimonial, los cajeros automáticos, los padres de familia, los dueños de la empresa. Acá se olvidan de la miseria en la que viven y que no eligieron porque están inmersos en sus vidas prefabricadas. Nosotras les decimos: escoge lo que no te dejaron desear allá afuera» (p. 10). Adentro y afuera, diferenciados por una maquinaria que es capaz de liberar pulsiones y hacer del deseo un negocio. A continuación, el mecanismo de las primeras líneas se replica a nivel de los capítulos, pues a «Pieza roja», el lugar habitado por Val, la álter ego de la narradora, le sigue «Niña fantasma», una escena de violencia intrafamiliar que inaugura el recorrido narrativo de Teo, la propia narradora: «Padre ahorcando a Madre» (p. 14). Tesis y antítesis, como una promesa seguida del desengaño: un espectáculo para el deseo de otros que se sostiene en esa historia íntima.
Entre ese vaivén el deseo propio de construirse que va mostrando su andamiaje, y el deseo de los otros, de poseer, oscila la voz narrativa, Teo, que hace lo necesario para desencajar. Gracia a la técnica de su autora, en Faramalla se cumple la «interrupción» que ejecuta la palabra poética, en el triple sentido que le da a la palabra poética Julieta Marchant en Contra el cliché (Mundana, 2022). La obra contiene ese «no sé qué» descrito por Marchant como una suspensión de nuestras facultades y que es triple porque tanto afecta a la voz que habla, como al lector y al lenguaje mismo. Ese «no sé qué», dice Marchant, conmueve, llama, interpela y maravilla.
Se interrumpe la voz narrativa misma, porque en el vaivén que va desde los cuadros desgarrados en que la fiesta se solapa con la violencia, el sexo pagado con la muerte, y la intimidad de la familia, las amistades y la sociabilidad de prostitutas y travestis, hace que nos preguntemos el límite entre su arrebato y su técnica, entre su afecto y su razón, entre la inmediatez y la deliberación. Es como si algo inexplicable le diera movimiento a esa experiencia orgánica.
Nuestra capacidad de lectura se interrumpe, hay algo que simplemente no podemos explicar en la excepcionalidad de Faramalla. Cito a Marchant para hablar de este libro que hace sentir un «no sé qué: puedo justificar racionalmente varios aspectos del texto, aunque algo más allá o más acá me apuntala y me conmina, y experimentamos un indisponibilidad en el lenguaje para decir qué es». Esa es la mirada curiosa y risueña que se vuelca sobre los dos contratos, por ejemplo, que se insertan en la sintaxis de la novela: el de una sugar baby con su daddy y el de una gatita con su amo. Lenguaje, lenguaje y lenguaje, orden, razón, pacto, que delimita el deseo del otro como una transacción, pero que guarda un secreto: ¿por qué estoy tan interesado como lector en leer esto?, ¿por qué podrían no estar, pero no me imagino Faramalla sin ellos?
Se interrumpe, por último, el lenguaje mismo. El habla de Faramalla para preguntar «cómo […] se ubica en un borde de la lengua y conforma un límite», según Marchant caracteriza esta forma del cortocircuito poético. ¿Cómo hablar del impacto por una muerte que al mundo no le va a importar? En el límite, con preguntas, hay que encontrar la manera de decirlo para que signifique.
«Mi cuerpo se endureció, se acalambró. Madre me trae una bandeja con una pastilla y un vaso de agua. La tiro al piso. No quiero calma: quiero fuero, quiero venganza. ¿Cómo? ¿Dónde están? ¿Los pillarán algún día?
Ni salió en las noticias. Y si salió, a nadie le importó. Porque era un guacho, puto y afeminado. Era mi guacho, puto y afeminado» (p. 43).
Más allá de esas interrupciones, encontramos la mascarada. Como quién se pregunta el límite entre dos existencias que comparten un cuerpo. La identidad secreta de Bruce Wayne es un superhéroe, Batman; pero la identidad secreta de Kal’El, Superman, es Clark Kent, un periodista. ¿Quién es quién en Faramalla? Val es una creación de Teo, desde la performance que debe aprender a hacer hasta su perfil en una página web para buscar clientes. ¿Pero quién es la que ordena el Excel con los datos de estos hombres? ¿Quién gasta la plata que le pagan de acuerdo con un necesario tarifario? ¿Val o Teo? ¿De quién es la palabra que describe todo? Siguiendo el juego de comentar el atrevimiento o el ser mosquita muerta que se narra en «No puede ser la una sin la otra», tomar la palabra y decir yo: ¿es más Vale Roth o más Kel Calderón?
Pero cuando Val se ausenta, la mascarada lo hace con ella, con Teo al centro se hace evidente la problemática voz que estamos conociendo. «Lo siento, Val no pudo venir hoy» es clave para entender que máscara no es evasión, que no es una experiencia material menos real y, sobre todo, que no es sinónimo de fiesta. Val no es Teo y Teo tiene una mirada distinta. Faramalla se vuelve interesante en el momento en que caemos en ese punto y contrapunto. Durante el sexo con un cliente, producto del consumo de hongos, Val se ausenta, y vemos la escena desde los ojos de Teo:
«Verme desde adentro, desde su lengua pasar por todos mis dientes, es un golpe bajo, me hace sentir pequeña. […] Todas sus actitudes me dañan porque quiero estar tranquila y, por primera vez, siento deseos de estar en mi casa. Esta situación es una daga en mi herida y él la está removiendo con su lengua, que sigue girando dentro de mi boca; al menos así lo siento. Mira, no sabía que estaba tan dañada, es que lo escondo debajo del maquillaje, debajo de las uñas postizas o entremedio de los calzones. Lo escondo tan hondo que ni yo me doy cuenta» (p. 37-38)
Camila Sosa dice que para ella su primer ejercicio de travestismo fue la escritura, en cuanto pudo decir yo-mujer durante su infancia. En Faramalla, es ser-otra se emparenta con la escritura de Sarduy, para quien el ejercicio de escribir expresaba su «capacidad puramente animal de camuflaje defensivo y de simulación» y de hacer «arqueología de la piel», como comenta en El Cristo de la Rue Jacob. Ahí están los parentescos, más cercanos o más lejanos, pero sin embargo más útiles para leer Faramalla, para volverlo un artefacto significante en el campo literario chileno.
Faramalla es la muestra de un exceso inaprehensible con una lectura ética. Sabe que la prostitución está, paradójicamente, escondida y llena de miradas, así que elige el juego, el ir y venir entre la gatita y el dolor, para dar cuenta de un yo que arma su relato. No está para darle un abrazo al lector, no está para victimismos. Se dedica simplemente a contar, podríamos decir, sobre tacones y sobre zapatillas, montando y caminando, la experiencia de la periferia como la describe Ioshua, en la cita que dejé al inicio: con el aguante, encontrando las razones y los afectos para seguir.
Teodora Inostroza. Es trabajadora sexual. Estudió un par de años Composición y Arreglos en la Escuela Superior de Jazz de Santiago. Ha participado de los talleres de escritura de Gonzalo Asalazar y Cristóbal Gaete y sus crónicas han sido publicadas en Plataforma Crítica y Antorcha Magazine.

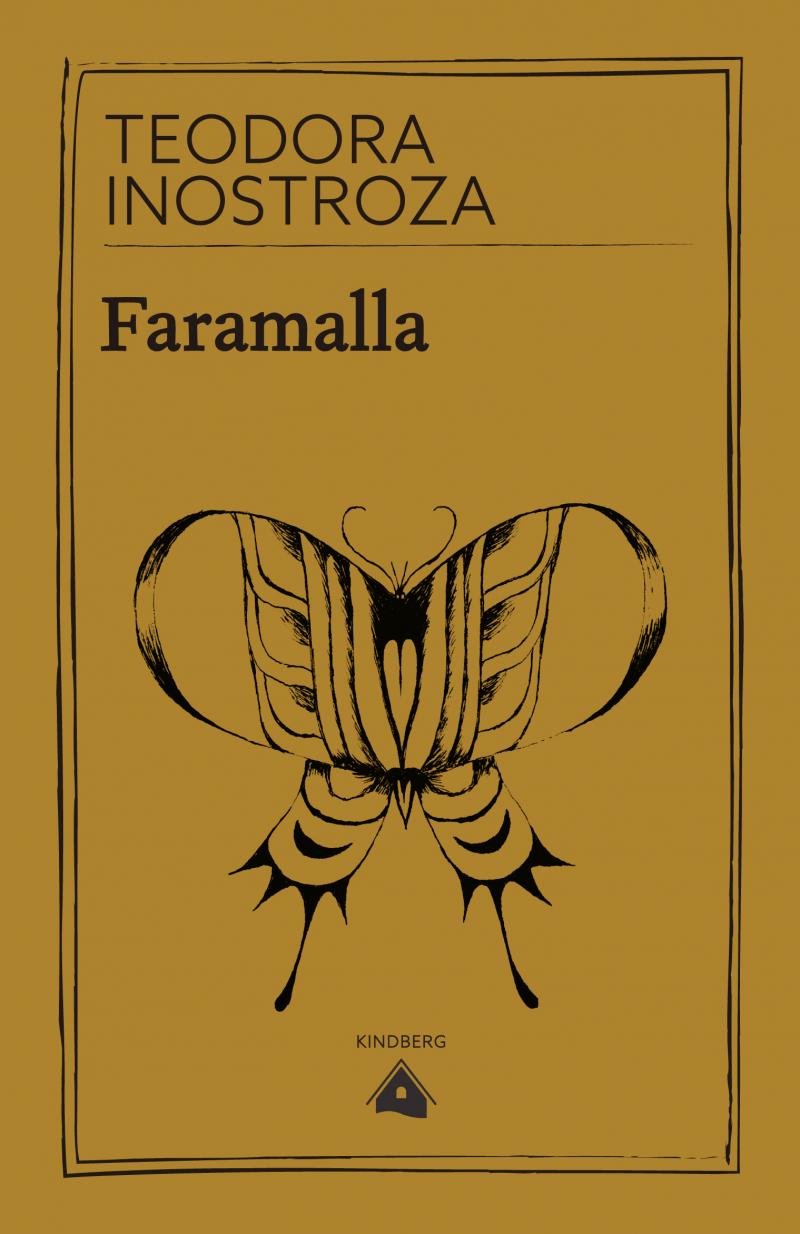
Deja un comentario