Contaminación cruzada
Álvaro Gaete
1-
Mis pacientes son hombres que se trenzan a cuchillo en alguna fonda cercana y agradecen nuestra discreción ante la ley.
La comemadre, Roque Larraquy
Cambio de turno. Baja o sube la tensión según el lado de la puerta. Fuera de muestras me espera el chofer con las manos en los bolsillos. Es el de siempre. Volvió al CESFAM y, por ósmosis, al SAR, luego de una breve temporada en la muni, transportando a los regalones del departamento. Premio para algunos, castigo para otros. Me contó que hizo ambulancia en los locos 80, no, 90, es que entre sangre y gritos el pasado se les mezcla; junto al papá del chofer actual del turno D, por d-ía, supongo, mi turno, y el administrativo de noche que no abandona la cotona blanca, como si fuera manda o lo llevase a un lugar de paz. De mejores tiempos. La urgencia les tomó otro sentido, no solo el lugar, si no la necesidad imperiosa de acción. Miedo adquirido al trote y a la carrera. Tuvieron que dejar la velocidad, se volvió ley que hubiera un técnico en enfermería por cada ambulancia. Lo que tiene todo el sentido del mundo. Historias de volcamientos en la carretera, de panÆs camino al hospital o, en medio de las poblaciones, solo con el conocimiento del masaje cardiaco. Deben haber, imagino, varios pactos de silencio. Cuentan aquel pasado con la fe de que quién los escuche no se percate de las carencias y sus posibilidades.
Llevo siete muestras en el bolso. De no ir yo, sería un técnico. El turno quedaría cojo. La Bele revisa las planillas y el refrigerante, da el visto bueno y puedo salir. Nos vamos.
El don me cuenta de otros tiempos, más cercanos. Los móviles llegaban con hasta seis bolsos refrigerantes repletos. Las ambulancias debían esperar a que recibieran los pacientes, reafirmando los nexos con este y otro hospital donde pudieran recibirlos, fuera del centro, lazos entre la periferia, porque el Barros Luco no dio abasto. Aun antes de pensar en las vacunas experimentales, del conocimiento del bicho, que de cada diez casos veintitrés necesitaban hospitalización e, incluso, antes de todo ese caos, el servicio público no dio abasto. Tampoco hoy.
Tras el umbral, en los vastos terrenos del Hospital Ramón Barros Luco, se abre una ciudadela. Reino de reinos. Entre ellos, el Lucio Cordova, para infecciosos
Un brote de meningitis meningocócica, entre 1941 y 1942, obligó a evacuar los Servicios de Maternidad, Ginecología, Medicina y Cirugía del Hospital Ramón Barros Luco. Esta advertencia obligó a las autoridades a apresurar la construcción del Pabellón de Enfermedades Infecciosas que estuvo terminado en 1949. En 1950, un nuevo brote epidémico, esta vez de viruela menor, obligó rápidamente a equipar y habilitar el Pabellón de Infecciosos.
Desde entonces se han presentado en 1957 un brote de influenza; en 1960 difteria; en 1984 de HIV-SIDA; en 1991, cólera.
2-
¿Pero estar enfermo no es la reiteración de estar vivo, doblemente vivo?
Operación al cuerpo enfermo, Sergio Loo
El pasillo principal coincide con la puerta de entrada. Alivio. Sobre la segunda puerta, a tan solo un par de metros, la foto del presidente. Avanzo poco y nada hasta dar con la farmacia. Hay fila, un guardia de punto fijo. Viro a la derecha. Espero el ascensor en una salita que une al hospital con las cocinerias. Aparece el barullo. Loza y metales, cotorreo y risas varias. Claro, existe tal higienización, excepto del ruido. Aunque las cocinerías son un apéndice del cuerpo hospital. El día de ayer fueron siete las personas bajo sospecha de contagio, si todo sale bien, mañana estarán sus resultados. Hierven las aguas en un fondo, el aroma de la merienda se abre paso entre el suelo limpio y la orina con remedio secandose en las sábanas. Las risas y los gritos son parte de un turno sano, síntomas que solo aparecen en la convivencia diaria, sumados a los hervores que van subiendo, cada uno más insípido que el anterior.
En esa fractura se instala El contagio, de Guadalupe Santa Cruz.
“Trabajo para el horno de este recinto, el Pedro Redentor. Estoy en el sótano, con las calderas.
Soy nutriente de nuestra galera, el más importante de los hospitales públicos. Soy una mano, dedos que moldean el bolo alimenticio y lo echan a rodar por los corredores del pontón.
Arriban manipulan el recetario, en el subsuelo manoseamos las recetas”.
El peso del nombre, bien lo supo Santa Cruz, Guadalupe. En el Pedro Redentor, como en tantos otros hospitales, se baten a duelo la vida de santos contra ilustres nombres de la medicina, aturde a los que pasan pacientes.

Avanzo vertical hasta el cuarto piso. Las puertas se abren hacía el balcón y, al girar, llego al laboratorio. Como si fuera un solo pasillo, no permite desvíos.
Soy el cuerpo extraño.
3-
¿Todo debe tener cura?¿ Todo debe estar sano? Por supuesto, un doctor no entiende de enfermedades: las elimina.
Operación al cuerpo enfermo, Sergio Loo
Apolonia, manipuladora de alimentos en las cocinerías del Pedro Redentor, es a quién seguimos. No, quién narra. Se mueve por el exterior, que existe, claro; hay vida fuera. La voz recorre también el hospital y sus guetos. Desde la cocina, donde hace cundir las porciones con maizena, lleva las bandejas a las piezas, mantiene el equilibrio en la delgada línea entre llevar “una coliflor sobre la cabeza”, pero con la obligación de lucir llamativa. No provocativa, pero tampoco desaliñada ¿apetecible? Conscientes de que deben mimetizarse con el inmobiliario. Ser unas con las bandejas que pasean por los ascensores del Redentor.
El deseo no se puede deslindar de la cartografía personal de Apolonia. Cuadras más abajo del hospital, donde no pueden ser vistos. En el vehículo y los restaurantes, cada uno más fino que el anterior, Luciano, el Doctor, ve en los regalos un derecho adquirido sobre ella. En la casa la espera Lázaro, su pareja, quien apenas aparece. Es en las cocinerias donde se siente cómoda, y no en casa. Y en la habitación 83 (ochenta y tres), la más alejada del Pedro Redentor. Ahí se encuentra Elias- nombre al que responde-, el recién llegado. Es por lo misma razón que que yo no me llamo- me dijo con gravedad- Que llevo nombre prestado, para no deberle a nadie mi ración. Por eso que no prometo ni pido. nada. Hombre misterioso el tal Elias, aquejado con un mal desconocido, del que apenas se habla. De él solo se sabe que está, que existe. Su existencia no es un completo misterio; hay que alimentarlo. Lo rodea esa certeza, vive porque se alimenta, rodeado por esa zona oscura, alejada de la mano medica. Del gran ojo clínico del Redentor.
Estas formas de querer, de desear, son formas de estar, de encontrarse. Triangulaciones en ambos sentidos, ya que por un lado están los triángulos amorosos que se forman y que demarcan las zonas por donde la novela se mueve, y también al cuchicheo, la chimuchina de los ojos en las paredes, el apelativo de “pegajosa” que recibe de la Sra Lea, la dietista y de su, hasta entonces confidente, Zulema.
Apolonia busca una lengua común, vínculos que la sostengan en el desarraigo. Algunas lenguas, músculo, son húmedas, otras, entre tanta palabra que endulza el oído, tantean apenas los sabores. Pero es en la ausencia de palabras, en ese cuerpo que no se reconoce, que no puede reconocerse es donde Apolonia encuentra similitudes. Hay coincidencias con Elias. La higienización, en el sentido de borramiento, de desaparecer. Él, en una habitación de difícil acceso, ella en las cocinerías. En las bodegas, entre las bolsas de arvejas en el suelo, untados en el moho, la humedad, la sustancia pegajosa de dudoso origen es que brota la relación, el deseo.
4-
No podré escribir mucho de ellas, algo les pertenece que presencié por la cnrcunstancia que nos era común, lo entreví y lo escuché en un espacio otro que permanece flotando, equidistante a las cinco camas u al cuerpo de cada una.
Esta parcela, Guadalupe Santa Cruz
En admisión no diremos nada. La coca, la pasta, el famoso tussy. No nos corresponde el juicio. La información se pide por el efecto que podrían tener los medicamentos en contacto con la-s sustancia-s en la sangre. Pero se paquean, lo evitan. La categorización es un espacio seguro, víctimas y familiares, es ahí donde se abren, el llanto en algo los alivia. En mis manos. Solo puedo ofrecerles agua con azúcar en la taza, misma que me regalaron para el día del administrativo. Aquí a cada uno le llega su día.
No se sabe por qué llegó Elías. Así pide que lo llame. Elías. Está pagando los embates de ser fotógrafo, le dice a Apolonia. Pero el mal que lo trae no se debe a forzar sus ojos, no se debe a la luz. A pesar de que la habitación está oscura, nada repara. En un doble encierro, uno que es la cama y el otro que arrastra. Del que no puede hablar, por el trauma, de herida y la huella como hendidura en el pasado. Con su lengua sometida, en claustro, que se vuelve poética al asomarse por entre las costuras- como en Aguas Servidas- constreñida, afectada. La transacción parte titubeando el nombre -Apolonia…Su nombre- balbuceó- es una torre…una torre pequeña. La lengua y lo que omite, las preguntas que no se hacen. El lazo que los une pasa por esa hendidura.
Se desequilibra el mapa mental cuando ciertas zonas ganan peso. Como cuando la esposa que iba junto con la suegra, mamá del tipo que falleció baleado hace unos meses, se quebraron al pasar por el lado del box de reanimación. Ahora era el hijo- nieto el que peligraba. Debieron ingresar al bebé al REA porque hacía fiebre convulsiva. El diminutivo, las siglas del lugar dejan de ser un sonido, el ruido les queda en la cabeza. Contaminación cruzada.
La familia, siguiendo la tangente de la palabra, también son pacientes. Diferente al primer beso, no pueden desligar el recuerdo del hecho y el lugar donde ocurren. Una cancha deja de ser una cancha, una sala de reanimación nunca deja de serlo. Trazas que se mantienen ocultas a la vista y aparecen cuando nuevamente se ama. Pero cómo se podría, no hay forma.
Por suerte no somos La posta, la verdadera,donde las papas se queman hasta las brazas. Existe un sistema de urgencias en la periferia, sí. Pero los hechos toman mayor peso cuando las causas llegan «a la central». No estar ahí , les da un clima de ilusión que solo calma a los trabajadores de la salud. La posta: nada puede ser peor, nada será peor. Si no allí.
5-
Estar enfermo es auscultarse a diario. escucharse con atención, ensanchar la atención, para interpretar los temores y ronqueras, los íntimos exabruptos del cuerpo.
Veneno de escorpión azul, Gonzalo Millán
Como en otras novelas de Guadalupe, existe un diálogo entre registros, grafías que no vemos. Aunque en este caso, en El contagio, la escritura es ajena a la voz que narra. Por su lengua claustrofóbica pensé que se trataba de Elias. Pero cuando el diálogo comienza a vibrar en su espacio, surgen los temblores en otras zonas. Se trata de una voz frágil, ínfima. No por insulza, sino por abatida. No sabemos quién podría. La bruma es parecida a la que rodea a la habitación 8-3 (ochenta y tres), alarga la sombra de los pasillos. Quiebra la novela.
Materno mi propia voz. Esta leche oscura salvia blanca en la garganta, me asusta y alimenta a la vez, medicina mis días.
La relación con Apolonia deja de ser rumor de pasillo, y la persecución por las insistencias del Doctor Luciano, de Zulema y Lea, la dietista … la revoltura, la soltura. Eso es, una suelta. Que mezcla el agua con el aceite, sin hacerse problemas. Elias le hace entrega una ruma de cartas a la manipuladora de alimentos. Se nos revela recién ahí que Laura, la amada, es quien escribe. Ella no ve. Elias, fotógrafo, es el ojo. Ella registra lo que el hombre no puede articular. Un día, de golpe, tantos de nosotros perdimos la palabra, perdimos totalmente la palabra, escribió Patricio Marchant.
Sentí una trampa dolorosa e inubicable, inquirí:
-¿Y cómo los obtuviste, entonces?
-Me los trajo el Doctor Luciano.
Dirigidas a nadie, o a ella misma, o a él. Las relaciones no solo se cruzan, conservan trazas en el contacto piel con piel, lo aséptico se vuelve escepticismo en el Redentor. La sospecha, la duda. P me dice. Todos los pacientes son mentirosos hasta que se demuestre lo contrario. Lo escuchó en una serie. El deseo y los afectos que venían de Elias se volvieron moneda de cambio. Siempre lo fueron ¿qué espera de Apolonia? Lazaro, quien resucitó entre los muertos, dejó de necesitar a quien lo alimentara. La mano que cura y cambia de intenciones en el contacto con la piel, Luciano. Elías la idea fija, suspendida en el tiempo la foto del instante. Los lee como texturas y sabores. También a sus familiares, las otras relaciones de las que omite hablar.
V me cuenta de una señora en la plenitud de sus condiciones, buena saturación, buen pulso, que marcaba HI de glicemia. La señora traía delantal. La categorizadora es una detective. Luego de la breve entrevista descubrieron que vendía queques con azúcar flor. No se había lavado las manos, el azúcar se había acumulado en la punta de los dedos. En la manipulación de alimentos las trazas se vuelven una con la piel.
6-
Ya no sé si tener miedo es natural o es otra especie que se adueña de mi organismo
Operación al cuerpo enfermo, Sergio Loo
Cuando hubo un brote de hepatitis, creo que en el 2003, y la información saturaba la televisión, P, que apenas alcanzaba la llave, mucho menos se veía en el espejo, se cargaba en el lavamanos, dejaba correr el agua y se embetunaba jabón hasta los hombros. Podía pasar más de veinte minutos en solo una lavada. Le sobraban los motivos, se inventaba excusas. Y si la puerta del baño quedaba abierta, y la llave corría, mi abuela gritaba desde la cama donde estaba postrada. ¡ Qué alguien mire a la niña!¡ Los dedos arrugados, los mensajes difusos si hubiese sabido braille. Sin la cara manchada, sin tierra en los dedos. Esa pulsión enfermiza de ser inhabitable ¿Habrá sabido qué era la hepatitis en ese verano donde no se chupó los dedos? O ¿ habrá descubierto en la ausencia del virus la excusa para ser una con el agua?
Pero en la manipulación de alimentos- porque eso fue lo que debimos ser, manipuladoras de alimentos, – era una de mis tareas favoritas: multiplicar la clara en nube, en nieve, en espuma. Transformar ese ungüento en sustancia vaporosa e inasible. Hacer primero las partes, golpeando la cáscara contra el bolo de loza, feliz violencia permitida, separando momentaneamente la clara de la yema, el bien del mal, el envoltorio de la esencia, el color de la nada.
En el ejercicio de la manipulación de alimentos, Apolonia vacía su mente. Le atribuye personalidades a los sabores, a las texturas. Dispone y organiza. Ocupa la maizena, se espesan los alimentos. La manipuladora, la hacedora.
Soy la vieja cocinera de La Strada
aprieto la mandíbula al aspirar
nadie ve
Cómo se vuelve piedra
el corazón cercado por el humo
Así invoca el primer poema de Catabasis, escrito por Veronica Jimenez. La hablante está inserta en el restaurante al cuidado de las planchas calientes y el horno. Separa las carnes, las porciona. Olvida que los cuerpos son cuerpos que fueron. Abro el horno y meto la única /porción de certeza de la que dispongo. /Cocinar obedece al deseo de atestiguar. Estar e intervenir en las materialidades. Seguir las instrucciones para una receta, las libertades que solo da el error. La cocina les ofrece un lugar seguro, la posibilidad de abstraerse detrás de la mecanización. Ahí es donde arman y desarman el mundo y a quienes lo habitan. Los alimentos deben llegar impolutos a los comensales. La vida personal, las trazas, deben quedar fuera. A pesar de ser hacedoras en la cocina, de ese pequeño espacio de control, no hay espacio para errores. En el hospital, la cocina es un rumor. En el restaurante no podemos separarlos, uno contiene al otro. Ahí es donde comienza la crisis. El ajo en las yemas, la carne entre las uñas. No pueden sacarse del todo la cocina del cuerpo.
7-
In the end, every hypochondriac is his own prophet.
Robert Lowell
Apolonia traficaba historias y alimentos en los umbrales traseros cuando llegaban, noticias del exterior. Acostumbraba, ella niña, a leer junto a su hermana, se nos revela. Naturalizó las hojas de libros sueltas retorciéndose dentro de su bolso. Él único recuerdo que no evita. De eso tampoco hablaremos. Saca una hoja plegada. La abre, luego menciona que es Calvino al que lee. Las ciudades invisibles, al menos una.
Vuelven a edificar Ersilia en otra parte. Tejen con los hilos una figura que quisieran más complicada y al mismo tiempo más regular que la otra. Después las abandonan y se trasladan aún más lejos con las casas.
Viajando así por el territorio de Ersilia encuentras las ruinas de las ciudades abandonadas, sin los muros que no duran, sin los huesos de los muertos que el viento hace rodar: telarañas de relaciones intrincadas que buscan una forma.
Nos informan que por falta de mantención en las piscinas hemos estado tomando agua con sarro. Sarro con agua. Partículas suspendidas. Desayunos. Procedimientos. La administración lo desmiente hasta el hipo. Los maestros dicen que bastaría un bypass para dar mayor impulso al flujo de las cañerías. De esa forma no tomaríamos cloro. El olor rápido sube. Nos revuelve la guata. Chiste cruel, como cuando Mr. Trump recomendó tomar cloro para prevenir el bicho o su cura. Cuánta agua repartí a los deudos, mal revuelta, con cáscaras de sarro en vez de azúcar.
En Las ciudades invisibles, de Calvino, cada ciudad tiene nombre de mujer. Si existiese Apolonia no sería muy distinta de Ersilia. No en su centro, quizás fuera del entramado, habría una torre. Un apéndice.

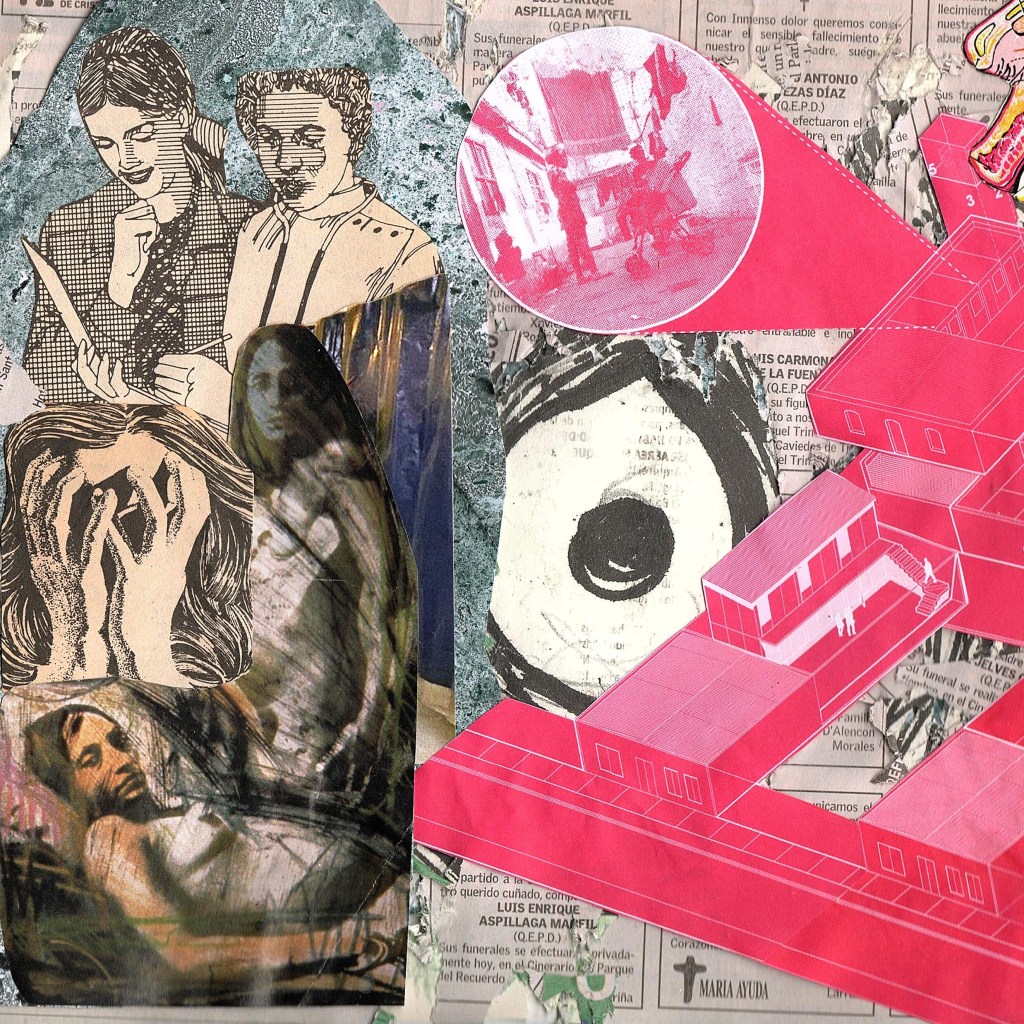
Deja un comentario