«Una oscuridad que cae sin final»
Silvana Vetö
Obit de Victoria Chang
Por qué escribir sobre el duelo para escribir sobre un libro de poesía. Quizá parezca evidente que Obit (Ediciones UACh, 2023), que viene de «obituario», tenga que ver con el duelo, pero a mí me parece importante comenzar por preguntarnos por esa relación. Me parece que no porque una escritura tome la forma del obituario, implica que sea necesariamente una escritura que haga duelo. Se puede escribir un obituario, escribir sesenta y tantos obituarios, como Victoria Chang, sin que eso haga duelo. Pero tal vez sí.
Esta relación abre la pregunta por el duelo, la cual propongo que debe plantearse siempre por la vía de su posibilidad. Dicho de otro modo, preguntarse qué es el duelo preguntándose siempre, al mismo tiempo, si es posible llevarlo a puerto.
Vale decir, cuál es el «trabajo» o la «elaboración» que nos vemos llevados a hacer cuando hemos experimentado pérdidas importantes, y qué significaría realizar satisfactoriamente o incluso, digamos, «exitosamente» este trabajo. Utilicé la palabra «éxito» para subrayar precisamente cuán errada me parece esta expectativa y por qué el fin o el término del duelo debe pensarse siempre como algo diferido, una asíntota o un punto de fuga, algo que no puede vincularse nunca a la clausura, menos a una clausura redentora (de allí lo problemático de la idea de «éxito» con respecto al duelo). Algo, «una oscuridad cae sin final», como escribe Chang.
Vuelvo a plantearlo de otro modo: ¿qué es, qué puede ser, o cómo plantear el proceso de hacer un duelo? La forma en que Carlos Soto Román, traductor del libro, aborda el problema en la introducción, como una «poética del duelo», me parece acertada.
Una «poética del duelo», propongo, es una escritura que pone la pérdida en circulación o que contornea el agujero que ha sido producido por la pérdida. Una escritura que es la circulación por el borde de un agujero. En este sentido, una poética del duelo no debe ser necesariamente poética en su forma, mas sí en su función. Además de esto, creo que una poética del duelo tendría que ser entendida como una escritura que permita cierta modalidad de la rememoración o del recuerdo. Que abra la posibilidad de crear, para las vidas que quedan, un espacio habitable, por mucho que estén rodeadas de muerte, por mucho que no destierren totalmente a la muerte, y por mucho que, con su ejercicio, hagan aparecer, en cada vuelta, la muerte.
En ¿Y mañana, qué…? (2009), una conversación entre el filósofo Jacques Derrida y la psicoanalista Élisabeth Roudinesco, Derrida retoma las reflexiones de su libro Espectros de Marx (2012), enfatizando la relación profunda que existe entre el «trabajo del duelo», como lo denominó Freud, y los espectros. Por tanto, como veremos, entre el duelo, la herencia y la identidad. Estos conceptos, aquí ultra condensados, nos servirán de guía para pensar el duelo y su relación con los obituarios escritos por Victoria Chang.
En 1917 Freud publicó un famoso texto titulado «Duelo y melancolía» (1998), donde propone una manera de pensar ambos procesos como «reacciones frente a la pérdida» (p. 241), en las cuales se pone en juego la compleja y constitutiva relación que existe entre el yo y el otro. Esa relación de enorme vulnerabilidad, subrayada también más adelante por Judith Butler en Vida precaria (2004), revela una condición ontológica de lo humano: la de estar «amenazados por la pérdida, expuestos a otros y susceptibles de violencia a causa de esta exposición» (p. 46). Para Freud, hay varias diferencias entre el duelo y la melancolía, de las cuales subrayaré por el momento solo una: en la melancolía, si bien se sabe que se perdió a alguien o algo (una abstracción, dice Freud, como la patria o la comunidad), «no se sabe lo que se perdió en él» (p. 243). La pérdida sería inconsciente. Sin embargo, algunas críticas han señalado –y concuerdo– que esto debe extenderse también al proceso del duelo, pues hay un costado del mismo, el costado más trabajoso del duelo, que involucra precisamente una pérdida que ya no está referida exactamente a lo perdido, sino a quienes quedamos o, más precisamente, a ese punto de indistinción entre lo que hemos perdido y lo que somos. Hacia aquí apuntamos cuando mencionamos la relación con los espectros, la herencia, la identidad.
«La sombra del objeto cayó sobre el yo» (p. 246), escribe Freud, y esa sombra, el objeto introyectado y asimilado como parte del sí mismo, ha transformado al yo, de esa manera sin duda opaca y oscura que implican las sombras. «Mi rostro llevará el semblante de dos muertos» (p. 96), escribe Chang hacia el final de Obit, y luego: «El duelo es usar el vestido de una persona muerta para siempre» (p. 105).
El «complejo melancólico», indicaba Freud en un manuscrito fechado en 1895, se comporta como «una herida abierta» que drena y empobrece al yo (de libido) -produciendo dolor-, y cuyo «agujero», señalaba Freud también, se encontraba en lo psíquico. El objeto se ha perdido, y su pérdida produce este agujero abierto y doloroso. Una especie de «hemorragia psíquica», escribía, que succiona la vida alrededor y la llena de muerte. «Lo que queda: un agujero en el suelo del tamaño de la violencia» (p. 27), escribe Chang.
Para hacer frente a este estado de cosas, Freud propuso el concepto de «trabajo del duelo»: coser de algún modo los bordes abiertos de la herida y frenar la hemorragia. «Destilar el dolor de la muerte», como señala Carlos en su introducción, es decir, separar el dolor de la muerte, librarla de él. Pero ¿cómo se cierra una herida psíquica? ¿cómo se destila este dolor?
En 1917 Freud planteaba que se trataba de un trabajo lento de elaboración que debe ejecutar una orden emanada del examen que puede hacerse de la realidad, que reza así: «El objeto ya no existe más; y el yo, preguntado, por así decir, si quiere compartir ese destino, se deja llevar por la suma de satisfacciones narcisistas que le da el estar con vida y desata su ligazón con el objeto aniquilado» (p. 252), para poder eventualmente anudarla a otro y otros objetos. Cuando Freud escribía este texto, aún no había experimentado las pérdidas que pronto lo acosarían transformando su visión del duelo: la muerte, en 1920, de su quinta y última hija, Sophie, a los 26 años, de gripe española y, en 1923, su nieto Heinz, hijo de Sophie, de tan solo 4 años, de tuberculosis.
En 1929, Freud le escribe al psiquiatra suizo Ludwig Binswanger, quien había perdido recién a su hija:
«Aunque sabemos que después de una pérdida así el estado agudo de pena va aminorándose gradualmente, también nos damos cuenta de que continuaremos inconsolables y que nunca encontraremos con qué rellenar adecuadamente el hueco, pues aún en el caso de que llegara a cubrirse totalmente, se habría convertido en algo distinto. Así debe ser. Es el único modo de perpetuar los amores a los que no deseamos renunciar» (1972, p. 339).
Una herida, aunque intente ser enmendada, nunca desaparece. Siempre queda una cicatriz, señal de un agujero cientos de veces recosido. Y aparentemente no querríamos hacer desaparecer las huellas de quienes hemos perdido, no querríamos borrar las heridas que marcan su existencia, pero sí destilar de ellas el dolor. ¿Cómo marcar, sin embargo, sus huellas sin con ello sacralizarlas o fetichizarlas? El historiador estadounidense Dominick LaCapra (2005, 2007, 2008, 2009) apunta, en sus numerosos trabajos acerca de los procesos colectivos de duelo, que una de las mayores dificultades en estos procesos es la resistencia o renuencia de los sobrevivientes –y testigos– a soltar sus recuerdos, viviéndolos con dolor y culpabilidad, pero también con un sentido de la ética y de la justicia, que los hace cargar con la responsabilidad de recordar para no repetir.
En este sentido, en ¿Y mañana, qué…?, Derrida señala:
«El duelo debe ser imposible. El duelo logrado es un duelo fallido. En el duelo logrado yo incorporo al muerto, me lo asimilo, me reconcilio con la muerte, y por consiguiente niego la muerte y la alteridad del otro-muerto. Por tanto soy infiel. Allí donde la introyección enduelada tiene éxito, el duelo anula al otro. Yo lo tomo sobre mí, y por consiguiente niego o delimito su alteridad infinita.» (p. 174)
Como lo entiende Derrida, el duelo, para ser «logrado», debe ser fallido: debe ser ese diferimiento que mencionábamos, esa «oscuridad que cae sin final», en palabras de Chang. Un diferimiento que debe sostenerse para hacerle justicia a quienes ya no están.
No apunta, entonces, a asimilar lo perdido a tal punto que ya no pueda distinguirse de nosotros, que seguimos vivos, y se le olvide como otredad, como alteridad. A inmunizar la muerte a tal punto que esa muerte se borre tras nuestra vida, que esa forma de existencia se difumine frente a nuestra existencia viviente.
Pero tampoco se puede tratar, y en esto no se detiene tanto Derrida, de mantenerla acarreando con nosotros pura sombra, pura muerte, volviéndonos nosotros esa muerte y difuminando tras ella nuestra vida. No se puede tratar de mantenerse en lo que LaCapra llama, siguiendo a Freud, Jacques Lacan y Slavoj Zizek, una «compulsión de repetición», un «acting out» interminable que ponga en escena constantemente el trauma de las pérdidas sin producir nunca una diferencia y un paso más allá.
«Reconocer la muerte es reconocer que debemos adoptar otra forma» (p. 36), escribe Chang en la primera parte de Obit. Y esto, pienso, es lo debe entenderse con mayor precisión, como duelo. En la línea de lo que escribe Butler, en Vida precaria:
«Tal vez un duelo se elabora cuando se acepta que vamos a cambiar a causa de la pérdida sufrida, probablemente para siempre. Quizás el duelo tenga que ver con aceptar sufrir un cambio (tal vez debiera decirse someterse a un cambio) cuyo resultado no puede conocerse de antemano» […] «Algo se apodera de ti. ¿De dónde viene? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué se afirma en esos momentos en que no somos dueños de nosotros mismos? ¿A qué estamos sujetos? ¿Qué es lo que nos ha atrapado? (p. 47)
El duelo pone en primer plano esa relación vulnerable a la existencia de los otros, esa subjetividad alienada que somos, eso otro que somos para nosotros mismos, esa desidentificación que tenemos que asumir. Nos obliga a reflexionar sobre aquello que perdemos de nosotros cuando perdemos a otro, acerca de quienes somos, qué nos identifica, quiénes hemos sido y quiénes podemos o debemos ser ahora que hemos perdido una parte importante de nosotros mismos que no era, sin embargo, totalmente propia. Ahora que nuestra vulnerabilidad y ontológica extimidad ha quedado tan expuesta.
El duelo nos obliga a pensar en la herencia y cómo llevamos con nosotrxs las marcas de esos otros que nos han constituido, cómo somos también sombras, fantasmas, espectros de quienes han partido y nos han dejado algo de lo que eran, y que pueden continuar siendo, o terminar de ser, quizás, gracias a nosotros.
Como señala la filósofa y etóloga belga Vinciane Despret en un bello libro titulado A la salud de los muertos (2021), los muertos reclaman a los vivos una «consumación», al menos a quienes saben escucharlos: «los muertos piden ayuda para lograr ese “plus” de existencia, transformando así la existencia de quienes fueron convocados» (p. 18).
En ese sentido propone ella entender el duelo:
«Hay que situar al muerto, es decir “hacerle” un lugar. El “aquí” se vació y hay que construir el “allá”. Los que aprenden a cuidar las relaciones con sus muertos asumen efectivamente un trabajo […]. Hay que encontrar un lugar, de múltiples maneras y en la gran diversidad de significaciones que puede tomar la palabra “lugar”» (p. 23).
Como se ve, se trata de un “lugar”, en el sentido espacial, pero también se trata del tiempo, un aquí y ahora que ha sido vaciado por la muerte, y un allá y entonces que debe ser instaurado. Escribe Chang: «Pero a veces el futuro muere de forma súbita. […] La manera en que el duelo se trata en realidad de una ausencia futura” (p. 27). Una ausencia presente, pero también futura, es decir, permanente, que obliga a re-hacer muchas veces ese lugar vaciado y hacerle lugar.
Sigamos con Chang:
«Ella falleció a las 7:07 a.m. hora del Pacífico. Eso es tres horas más temprano en Háwai. ¿Significa eso que en Háwai aún no ha muerto? Pero el viaje en avión a Háwai dura cinco horas. Esta brecha de tiempo nunca podrá superarse. La diferencia se llama duelo.» (p. 29).
En Obit, la escritura recorre efectivamente los bordes de las heridas en las que esa primera gran herida se ha dispersado, y lleva a cabo, a mi parecer, un trabajo de «consumación» en la línea de lo que propone Despret. Es un ejercicio de dar nombre a todo lo que con esa pérdida se ha perdido, a todo lo que con esa muerte ha muerto: la privacidad, los dientes, el futuro, la cortesía, las amistades, la lógica, el andar, la ambición, la memoria, el lenguaje, el lenguaje, el lenguaje. Un ejercicio de «ontologizar restos», en palabras de Derrida (2002, p. 23). Es también un reconocer, en el ejercicio de la escritura, las sombras que le cayeron encima, y lo que de ella, en ese movimiento, se perdió y se transformó. Reflexiona así sobre la pérdida, la herencia, la identidad y los espectros. También sobre el lenguaje.
Es interesante que Obit comience con un epígrafe de Macbeth. Derrida escogió también a Shakespeare, pero no a Macbeth sino a Hamlet, por el tiempo «out of joint», «fuera-de-quicio», presentificado por el fantasma del padre que le permitió trabajar el desplazamiento, el diferimiento, la différance, como la llama.
Chang, con Macbeth, evoca la función del silencio y de la palabra en el duelo: la posibilidad de que el lenguaje dé palabras a ese dolor. En Obit, el duelo puede ser ese suplemento, pero también una pérdida en el lenguaje, un irse de las palabras tras aquello que hemos perdido. Escribe: «Entendí entonces que la oscuridad cae sin final. Que la oscuridad no es la absorción del color sino la absorción del lenguaje» (p. 18). Y más adelante: «Cuando el lenguaje se va, todo lo que queda es el tono, todo lo que queda son señales de humo» (p. 28). Algo queda flotante, despegado, buscando a qué adherirse. Leo a Chang:
«Solía pensar que las palabras de una persona muerta mueren con ella. Ahora sé que se dispersan, buscando un significado al que adherirse como un aroma. Mi madre solía recolectar flores de azahar en un tazón pequeño y chato. Paso junto al árbol cada primavera. Siempre supe que el duelo era algo que se podía oler. Pero no sabía que en realidad no es un sustantivo, sino un verbo. Y que se mueve» (p. 31).
Las palabras de quienes han partido se transforman en significantes vacíos, silbando en el aire como un disparo (p. 19), como la música (p. 47), como un eco:
«¿cómo podría ver un
eco como otra cosa que no sea el duelo?» (p. 75).
Un zumbido que exige un trabajo, que pide significar sin que ningún significado pueda nunca deternerlo, salvo, quizás, otra muerte: «Leemos para heredar las palabras, pero siempre hay algo entre nosotros y las palabras. Hasta la muerte, cuando la comprensión y la desaparición ocurren simultáneamente» (p. 22).
Parece ser, así, que los duelos los llevamos con nosotros a la muerte, y que siempre hay un duelo que se hereda, un duelo por hacerse, un duelo que llevan las vidas que dejamos y así acompañamos como fantasmas, un duelo en que nos transformamos para seguir existiendo con aquellos que nos han sobrevivido. Cito a Chang:
«La forma en que el duelo necesita oxígeno. La forma en que de vez en cuando, agarra lumbre y comienza a fumar. La forma en que mi duelo morirá conmigo. La forma en que se partirá y crecerá como cornamenta» (p. 54).
Como cornamenta, es decir, como los cuernos o astas de los ciervos y el reno, que crecen partiéndose en dos y que se caen y renuevan año a año:
«La tristeza muere mientras el hombre al otro lado de la calle poda las ligustrinas y puedo ver a mis hijas haciendo la rueda. O en el momento en que me siento en silencio y escucho el cielo, pienso en el helicóptero o en la respiración ronca de los niños por la noche. Tiempo después de que una muerte cambia de forma, rueda ligeramente cuesta abajo como si supiera avanzar sin nuestra ayuda. Porque después de una muerte, no hay superación a pesar de la gente que nos saluda a través de las luces rotas. Solo hay una llave de piedra que encaja en una cerradura de piedra. Pero los muertos tienen la llave. Y la piedra es un peñasco en un riachuelo. Agito mis recuerdos, los golpeo con una cuchara de palo, solo por un momento, para detener la insensatez del tiempo, el regocijo, solo por un momento para sentir el oropel de la muerte una vez más, su hocico sucio y ensangrentado.» (p. 83) [mis cursivas]
Santiago, 2023
Bibliografía
Butler, Judith. Vida precaria. El poder del duelo y la violencia. Paidós, Buenos Aires, 2004.
Chang, Victoria. Obit. Ediciones UACh, Valdivia, 2023.
Derrida, Jacques & Roudinesco, Élisabeth. ¿Y mañana, qué…? Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2009.
Derrida, Jacques. Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva internacional. Trotta, Madrid, 2012.
Despret, Vinciane. A la salud de los muertos. Relatos de quienes quedan. Cactus, Buenos Aires, 2021.
Freud, Sigmund. «Duelo y melancolía (1915[1917])». En Obras completas. Vol. XIV. Amorrortu, Buenos Aires, 1998.
Freud, Sigmund. «Manuscrito G. Melancolía [1895]». En Obras completas. Vol. I. Amorrortu, Buenos Aires, 1998.
LaCapra, Dominick. Escribir la historia, escribir el trauma. Nueva Visión, Buenos Aires, 2005.
LaCapra, Dominick. Historia en tránsito: experiencia, identidad, teoría crítica. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007.
LaCapra, Dominick. Representar el Holocausto. Historia, teoría, trauma. Prometeo, Buenos Aires, 2008.
LaCapra, Dominick. Historia y memoria después de Auschwitz. Prometeo, Buenos Aires, 2009.
Silvana Vetö (Santiago, 1978). Doctora en Historia (Univ. de Chile) con formación inicial en Psicología y Psicoanálisis. Actualmente trabaja como traductora y como librera y gestora cultural en Alma Negra Librería y Plataforma, proyecto que fundó en 2021.
Victoria Chang (Detroit, 1970). Poeta, crítica literaria y editora norteamericana. Graduada en la Universidad de Michigan y Harvard en estudios asiáticos, ha sido becaria en importantes instituciones, como la Fundación Guggenheim (2017). Ha publicado varios libros de poesía, prosa y libros infantiles, los que han obtenido importantes reconocimientos.Obit ganó el premio Los Angeles Times Poetry en 2020, el Book Prize Anisfield-Wolf Book Award de poesía en 2021, y el PEN/Voelcker y fue finalista del National Book Critics Circle Award y del Griffin International Poetry Prize. Junto a ello, Obit fue nombrado uno de los 100 mejores libros del año por el New York Times y uno de los 100 mejores libros del año por la revista TIME. Vive en Los Ángeles, donde enseña en el programa de magíster de escritura de la Antioch University.

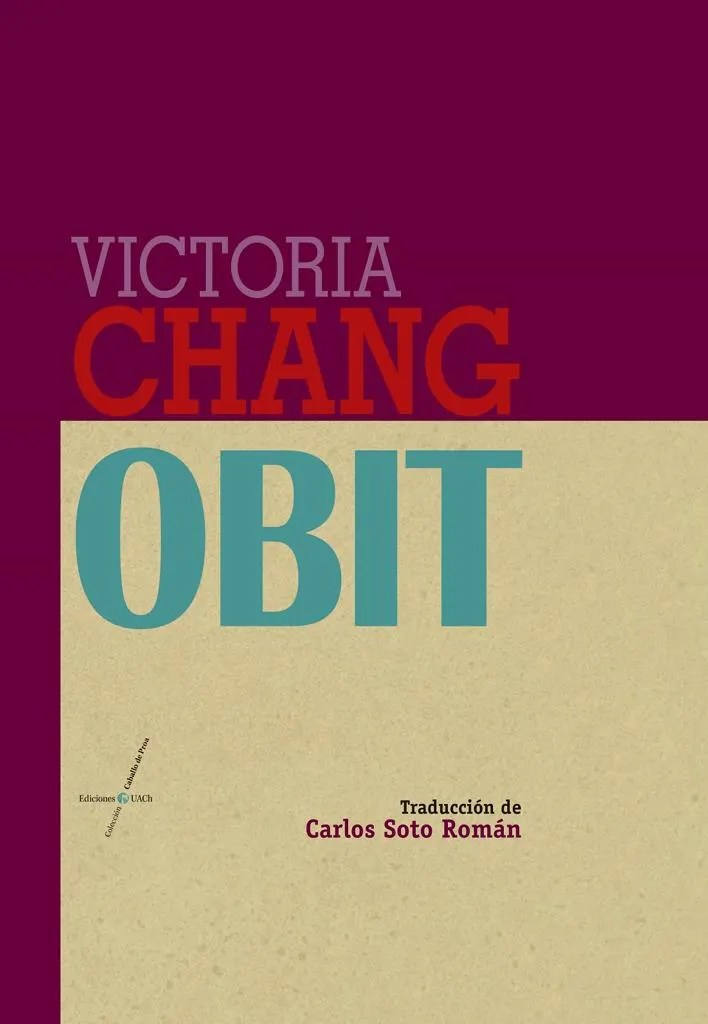
Replica a Una oscuridad de cae sin final. “Obit”, de Victoria Chang (Eds. UACh, Valdivia 2023). – Alma Negra Librería Cancelar la respuesta