Una pepita de oro
Rodrigo Olavarría
Presentación de Trapiche de Soledad Acevedo
Leyendo los poemas de Trapiche de Soledad Acevedo (Provincianos, 2024) no puedo sino pensar en la vulnerabilidad de una niña que teme el sonido de su propio nombre, que protege cada sílaba y cree tragarse su propia voz. Una niña dueña de una garganta que no deja salir las palabras aunque ya estén totalmente formadas. La miro desenvolverse pequeña y llena de presentimientos en ese ambiente de tensa seguridad que combina amor y miedo: la familia. Un clan formado por figuras tutelares que parecen arquetipos o parte de una mitología rural dibujada con sintéticos brochazos: abuelos, padre, madre, hermanas.
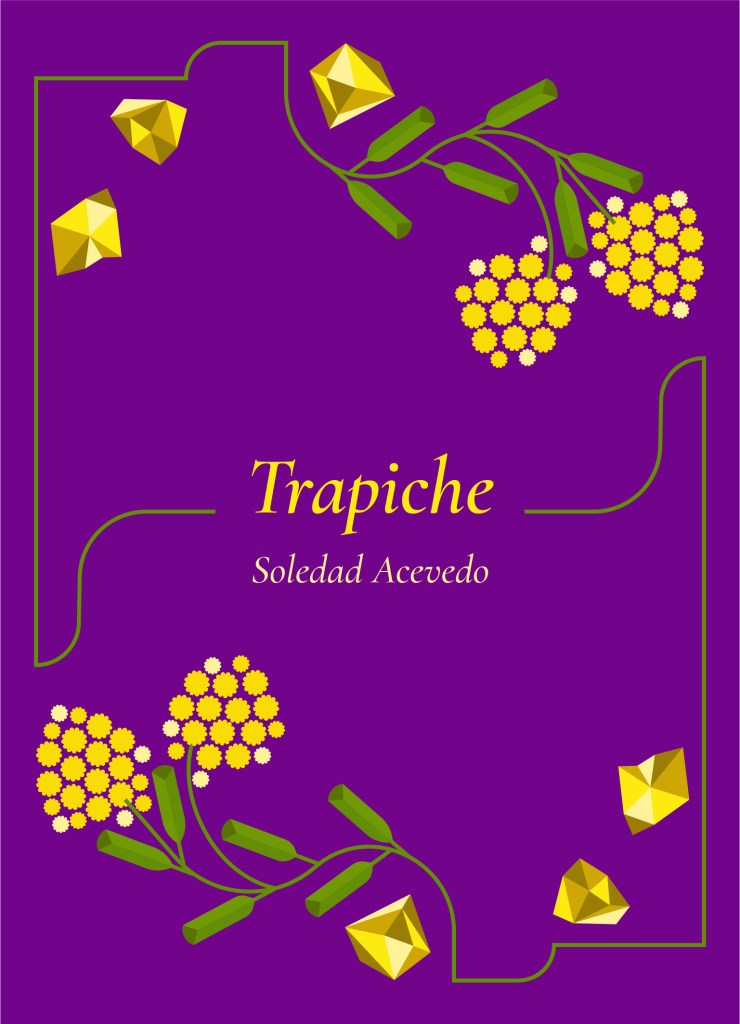
En uno de los poemas pivotales de este libro la niña está rodeada por su familia y contempla la ceremonia del oficio del abuelo vestida con un calzón blanco que reemplaza la toga del aprendiz de mago. En ese poema la niña es iniciada en un secreto de la estirpe mientras observa el pañuelo con las iniciales del abuelo que protege el mercurio, elemento esencial para la destilación que permite el trapiche. Estamos ante la primera escuela de una mujer diestra en asuntos alquímicos, esa transmutación que busca convertir un material como el plomo, sin nobleza alguna, en oro.
Y es en este punto donde quisiera detenerme. Otras poetas, otros poetas, se identifican totalmente con su propia escritura, no diferencian entre ser y hacer. Pensemos por ejemplo en Sylvia Plath y la serie de poemas de abejas que debían cerrar su libro Ariel. En ellos Plath hace un acto de ilusionismo donde (por supuesto que estoy haciendo una simplificación enorme, pero es más o menos así) su cuerpo es la colmena llena de abejas asediada por la gente de un pueblo. Su cuerpo es también el enjambre de abejas, su identidad de poeta es la abeja reina y su poesía son seis frascos de miel almacenados en un sótano donde resplandecen como ojos de gatos: «Six cat’s eyes in the wine cellar». La alquimia necesaria para producir miel, ese oro que se extiende sobre el pan, es la escritura poética, parece decir Sylvia Plath, la abeja reina, durante su último año de vida, en 1962.
En algún punto de 1870, Arthur Rimbaud escribió un soneto en versos alejandrinos donde le asignaba un color a cada vocal. Y luego, en Una temporada en el infierno, escribió (leo de la traducción de Laura Rosal y Luna Miguel):
«¡Inventé el color de las vocales!— A, negro; E, blanco; I, rojo; O, azul; U, verde. Ajusté la forma y el movimiento de cada consonante y, con ritmos instintivos, presumí de inventar un verbo poético accesible —un día u otro— a todos los sentidos. Me reservaba su traducción».
En alquimia, esos colores –negro, blanco, rojo, azul y verde– son los colores por los que transita un metal en las siete fases de su camino a convertirse en oro: calcinación, putrefacción, solución, destilación, sublimación, conjunción y fijación.
En este soneto, Rimbaud compara la escritura poética a la alquimia, ese acto antinatural que desafía a Dios y desestabiliza el equilibro del capital y del poder, y cuyo producto, el oro, es poesía. Arthur Rimbaud llamó a esto alquimia del verbo. Sylvia Plath compara la escritura poética a la producción miel, ese otro oro.
«se muelen las piedras y la tierra de las minas hasta llegar a ser solo polvo con la ayuda del trapiche que no es más que dos ruedas de piedra envueltas en magnesio pasan girando con agua tirando para afuera todo lo molido a través de canaletas cubiertas por pañitos en donde se queda todo el oro que se suelta y ahí se limpia usando la challa dejando al final todo el residuo amarillo en un platito de greda para hacerlo reaccionar con ácido nítrico y quemarle todo el fierrillo con tal que quede limpio para ir a venderlo y que no le bajen el precio».
En Trapiche, Soledad Acevedo dispara imágenes recortadas de la infancia, pérdidas de toda una vida, escenas donde comparte con los que cruzaron el umbral de esa puerta negra y enorme que llamamos muerte; y las entrega a la molienda de dos ruedas envueltas en magnesio. Tras dominar por sobre este proceso, toma la pequeña challa que su abuelo hizo para ella y busca con los dedos entre el material molido alguna piedrita resplandeciente, una pepita de oro, su poesía.
El trapiche, documentado con fotos de la misma Soledad y de un periódico de 1996, es un trasunto del proceso alquímico, del trabajo del enjambre de abejas guiado por la voluntad de la abeja reina, es decir, de la escritura, una forma de romper con la aprensión de proteger cada sílaba y tragarse su propia voz.
En algún punto de la vida me pregunté qué pasaba por las cabezas y los corazones de las mujeres que se llamaban Amparo o Esperanza, Dolores o Remedios, pero más todavía por las cabezas y los corazones de las que se llamaban Consuelo o Soledad. Ahora sé que la Soledad desata nudos. ¿Qué otras cosas hace la soledad? Espero que nuevos libros de Soledad Acevedo nos den pistas al respecto.
Librería Escorpión Azul, 11 de enero de 2024
Rodrigo Olavarría (Puerto Montt, 1979). Escritor y traductor. Autor del libro de poesía La noche migratoria (2005), las novelas Alameda tras las rejas (2010) y Cuaderno esclavo (2017); y el ensayo Apuntes sobre identidad de clase y canción chilena (2023). Ha traducido al español a autores como Kate Briggs, Anne Boyer, Gertrude Stein, Allen Ginsberg, William Burroughs, Herman Melville, Eileen Myles, William Hazlitt, Edgar Lee Masters, entre otros. Tradujo al inglés la poesía de Rodrigo Lira en colaboración con Thomas Rothe. Suele escribir sobre literatura, cine y música en diversos medios y regularmente como crítico literario en Revista Santiago.
Soledad Acevedo (Puerto Aysén, 1991) . Maulina, profesora de Inglés y Español y barista de oficio. Trapiche es su primer libro.


Deja un comentario